Suicidio y entorno laboral: directrices clave para una prevención efectiva desde las dirección
17 de abril de 2025
El lugar de trabajo puede desempeñar un papel crucial en la prevención del suicidio. En este documento, elaborado en Chile, se han elaborado unas directrices mínimas para el manejo del riesgo de suicidio desde los equipos de dirección, en el contexto laboral.
Comentado en Prevencionar.com

El artículo aborda la controversia sobre la seguridad psiquiátrica de la isotretinoína, un medicamento altamente eficaz para el tratamiento del acné severo. A pesar de su eficacia, se han planteado preocupaciones sobre su asociación con eventos adversos psiquiátricos como la inestabilidad del estado de ánimo, la depresión y el comportamiento suicida. El artículo discute la evidencia disponible, incluyendo estudios de cohortes que han investigado esta posible relación. Aunque algunos estudios iniciales (sobre todo serie de casos) sugirieron un aumento en el riesgo de comportamiento suicida, estudios más recientes y de mayor tamaño no han encontrado una asociación significativa. El artículo concluye que, aunque se han reportado eventos adversos psiquiátricos, la evidencia no es suficiente para establecer un vínculo causal definitivo. Actualmente, no existe evidencia sólida que desaconseje el tratamiento con isotretinoína de antemano debido a preocupaciones psiquiátricas en pacientes con acné severo que no responden a tratamientos de primera y segunda línea o con riesgo de cicatrices permanentes. Sin embargo, siempre se debe informar a los pacientes sobre el riesgo de efectos secundarios psiquiátricos (que ya se han descrito para muchos otros fármacos no psiquiátricos), además de ser monitoreados exhaustivamente durante y después de la exposición a la isotretinoína. Las personas con antecedentes psiquiátricos personales o familiares deben ser abordadas con mayor cautela, sopesando los riesgos y beneficios caso por caso.

El artículo discute el concepto de "deterioro funcional" para el diagnóstico del autismo dentro del modelo médico . Los manuales de diagnóstico como el DSM-5-TR y el ICD-11 requieren evidencia de una discapacidad para cumplir con el umbral diagnóstico del trastorno del espectro autista (TEA). Sin embargo, estos manuales no proporcionan una guía detallada sobre cómo interpretar esta discapacidad, lo que puede llevar a interpretaciones variadas entre los profesionales y afectar las tasas de diagnóstico y la provisión de apoyo. El artículo también aborda cómo el movimiento de la neurodiversidad en el Reino Unido ha influido en el panorama sociocultural en torno al autismo, cuestionando la necesidad de que haya una discapacidad para tener un diagnóstico. Una forma en que los médicos pueden abordar este dilema es reconocer la presencia de características autistas, pero no dar un diagnóstico de autismo, ya que no se han cumplido los criterios de diagnóstico. Algunos argumentan que esto debería conceptualizarse como "condición del espectro autista" en lugar de "trastorno del espectro autista" Se requieren más debates para alcanzar un consenso sobre cómo gestionar la evaluación del deterioro en este panorama en constante evolución.
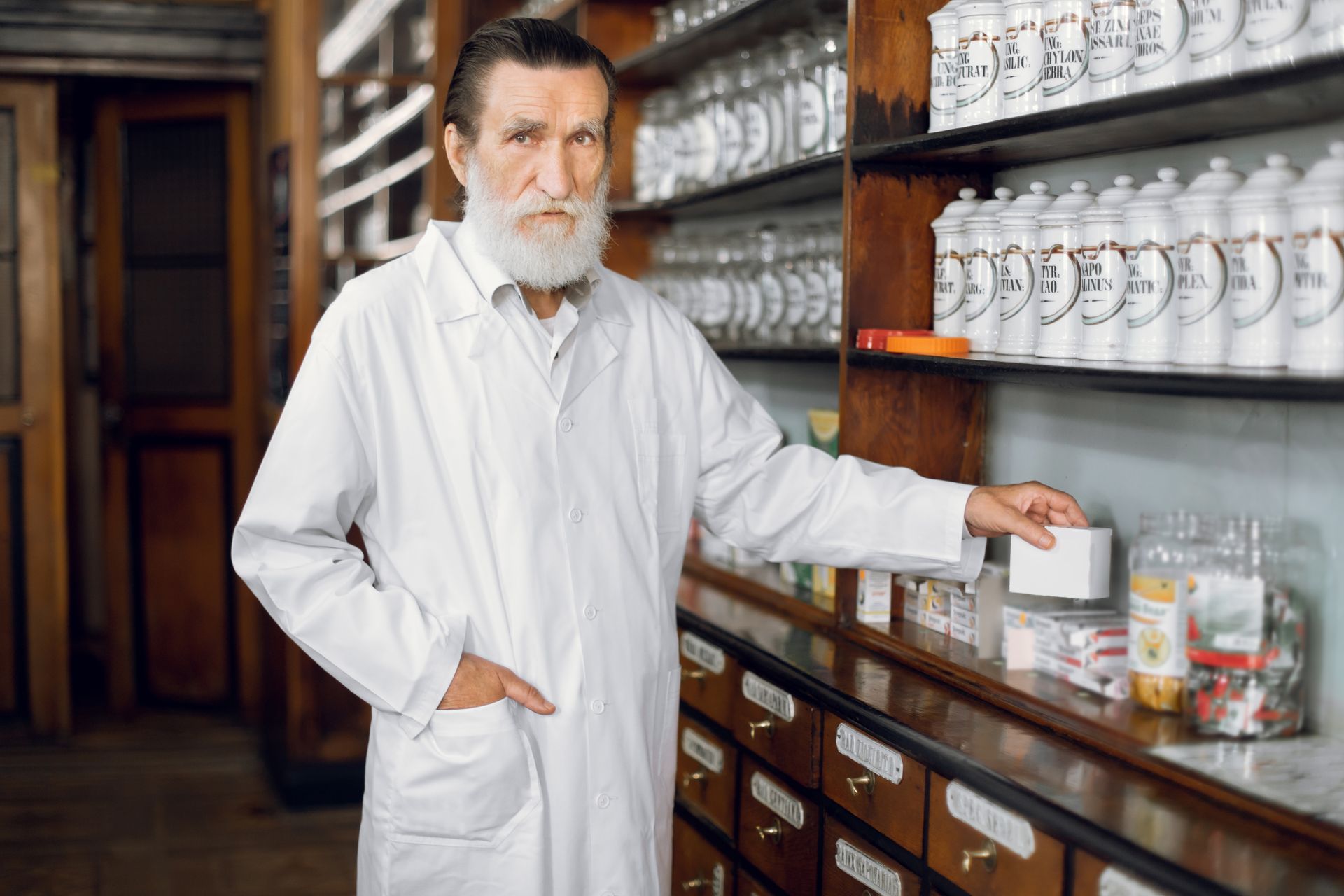
El artículo examina cómo la relación entre médicos y pacientes en la Unión Soviética se vio afectada por la desconfianza pública durante la década de 1920. Tras la Revolución Bolchevique de 1917, el gobierno soviético implementó un sistema de salud universal basado en principios socialistas, prometiendo atención médica para todos los ciudadanos. Sin embargo, esta promesa generó altas expectativas y cambios sistémicos que desestabilizaron la relación médico-paciente. Durante los años 20, los profesionales de la salud se enfrentaron a un público desconfiado y, a menudo, violento. Las revistas médicas de la época documentaban casos de médicos, enfermeras y asistentes maltratados por pacientes o sus familias. Estos relatos promovían la imagen de médicos asediados por un público mal informado y frecuentemente armado. Ejemplos como el de un esposo que amenazó con disparar al cirujano de su esposa si la operación no tenía éxito, alimentaron una narrativa de vulnerabilidad médica y se utilizaron para abogar por protecciones adicionales. A mediados de la década, el término "epidemia" se utilizaba para describir el nivel de agresión contra los médicos. En respuesta, las instituciones médicas retiraron objetos pesados de las salas para evitar que los pacientes los usaran como armas. Algunos médicos llevaban armas y otros abordaban a sus pacientes con cautela, temiendo acusaciones de mala praxis. Un caso destacado de esta atmósfera tensa fue el asesinato en 1927 de la doctora Evgeniia Esterman en Járkov, Ucrania. Esterman fue asesinada por Neonila Kochetova, una tipógrafa cuya hija murió bajo el cuidado de la doctora. Kochetova acusó a Esterman de diagnosticar erróneamente la condición de su hija y de tardar demasiado en llamar a un especialista. Justificó su acto como una forma de evitar que Esterman tratara a otros pacientes en el futuro. El juicio resultante, que se llevó a cabo ante una multitud en el club local de trabajadores metalúrgicos, terminó con un veredicto de culpabilidad y una sentencia de cinco años de prisión. Además, los médicos judíos y aquellos educados antes de la revolución enfrentaron sospechas avivadas por el antisemitismo y las campañas periódicas del régimen contra los enemigos de clase. Un evento notable fue el "juicio de los médicos" de 1929 en Járkov, donde los acusados fueron señalados por promover el nacionalismo ucraniano, conspirar para envenenar a sus pacientes comunistas y explotar la confianza fundamental otorgada a ellos como sanadores. Este ambiente de miedo disuadió a algunos ciudadanos soviéticos de buscar atención médica, exacerbando la desconfianza en el sistema de salud. La desconfianza pública en la medicina soviética durante este período tuvo profundas implicaciones políticas y sociales, afectando tanto la práctica médica como la percepción pública de los profesionales de la salud. El caso de los médicos soviéticos nos recuerda hoy que ganarse y mantener la confianza es un proceso continuo de negociación que solo está parcialmente controlado por la comunidad médica.


